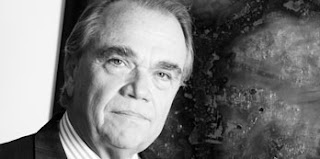(El profesor del IESA, Miguel Ángel Santos, reflexiona acerca de la novela de Hermann
Hesse, Goldmund y Narciso, la cual presenta dos personajes sumamente distintos y
te hace preguntarte si es posible la estabilidad sin sacrificar los propios
sentidos. Publicado en el diario El Universal, el 15 de julio de 2012)
La disputa sin límites entre la carne y el espíritu, entre las formas más puras de experimentar el arte y el pensamiento o la contemplación religiosa, entre la urgencia de vivir y la necesidad de estabilidad. En última instancia, entre el vagabundo y el sedentario que todos llevamos dentro. Narciso y Goldmund atraviesan todas estas esferas, cada uno en su orilla; la historia de una amistad intensa e incómoda. A fin de cuentas, también entre estas dos últimas -intensidad versus comodidad- debemos decidir de forma irrevocable. Hacía mucho tiempo que no dejaba tantas notas en las márgenes, tantos subrayados, como en esta novela de Hermann Hesse.
Vivir intensamente
Al claustro de Mariabrönn llegan una mañana a caballo un hombre entrado en años y su hijo adolescente, Goldmund. Este último ha sido inscrito en el colegio que funciona en el monasterio, y allí conoce a Narciso, uno de los monjes más jóvenes. Desde ese primer momento es evidente que ambos, tanto Narciso entre los frailes como Goldmund entre los alumnos internos, destacan muy por encima de sus pares. Este último se entrega a los deberes del claustro con una devoción que resulta más de la necesidad de pertenencia que de la convicción religiosa: su madre ha muerto cuando apenas era un niño y jamás se ha sentido a gusto al lado de su padre. Narciso, un aventajado intelectual, reconoce de inmediato esta realidad y el infranqueable abismo de cualidades que lo separan de Goldmund. Cada quien debe estar "en el lugar y la función en donde le resulte más fácil realizarse, según su naturaleza". Al principio Goldmund se revelará ante estas advertencias de Narciso, considerando que el monje menosprecia sus cualidades para la vida de contemplación religiosa. Esta tensión llevará a un primer choque entre ambos, uno de los momentos cumbres de la novela: "naturalezas como la tuya, Goldmund, con sentidos agudos, orientados al alma, soñadores y poetas, siempre serán superiores a la nuestra, meras criaturas del pensamiento. Vivirás intensamente, dotado de la habilidad y la fortaleza para amar, la capacidad para sentir. Mientras, otros como yo, criaturas de la razón, no viviremos a plenitud, existiremos en tierras áridas, aunque parezca a ratos que somos nosotros quienes guiamos y gobernamos sobre ustedes. Tuya será la plenitud de la vida, el jardín de la pasión, el magnífico paisaje del arte. Tu lugar será la tierra, el mío el mundo de las ideas. Correrás peligro de ahogarte en el imperio de los sentidos, mientras nosotros nos sofocamos en el vacío. Serás un artista, yo un pensador. Tu dormirás alimentado por la madre tierra, yo despertaré en el desierto".
Lejos de la vida
A partir de aquí Goldmund abandona el monasterio, y no volverá a ver a Narciso hasta el final, cuando volverán a tener un último encuentro de consecuencias igual de trascendentes. Goldmund hará su vida de vagabundo, dormirá bajo los puentes y en las puertas de las iglesias, ya en cobertizos de paja, al lado de los caballos, o acompañado por hermosas mujeres. Sobrevivirá a la peste negra, trabajará en diversos oficios, las más de las veces haciendo lo mínimo para subsistir y ganar algo de sustento para el viaje.
Tendrá compañeros a lo largo del camino, que terminarán por abandonarlo: "no llegarían muy lejos, sus manos eran muy delicadas, regresarán allí a donde la vida es más fácil y cómoda, una cama conyugal cálida y aburrida, algún claustro en donde engordarán en paz, o acaso algún despacho con calefacción". Goldmund descubrirá la vida "en el rápido y luminoso relámpago del deseo, en su llama menguante, solo allí encontraría el apogeo de la experiencia humana, de todos los placeres y sufrimientos".
Hay en toda su experiencia un paréntesis en donde Goldmund se encuentra con el arte. Tras descubrir la pureza de la creación en una madona, contactará con el maestro escultor y se convertirá en su aprendiz. Siguen aquí un buen número de años en donde se entregará a la escultura en madera y conseguirá tallar una impresionante imagen de San Juan, personificado en las facciones de Narciso. Recibirá el reconocimiento público y se le abrirán las posibilidades de una vida más afluente, más cómoda, más estable. A esto también renunciará. Admira a su maestro Niklaus, de quien ha aprendido todo lo que sabe de arte, pero también lo desprecia: "¿a dónde lo ha llevado esta vida? Se ha convertido en un padre temeroso, que nunca superó su condición de viudo, pasó su vida asistiendo a las reuniones del gremio, siempre en aquella casa con su hija y su sirviente, lejos de la vida, sin hambre, sin sed, sin bellezas y sin horrores".
El encuentro
Así se llega al encuentro final. Una serie de circunstancias afortunadas conducen a un Goldmund rico en experiencias y ya pleno de vida de vuelta al claustro de Mariabrönn, donde desde hace años ya Narciso es el superior de la abadía. Juntos evalúan nuevamente su naturaleza y los cursos de sus vidas. Según Goldmund, para seguir el camino del arte "habría sido necesario renunciar a una parte de mi juventud, a mi libertad, a mi vida errante, al placer del cortejo de hermosas mujeres, que es la fuente de donde he bebido... Me habría sentido vacío, mi corazón se habría secado". ¿Era posible la estabilidad sin sacrificar los propios sentidos? "Quizás... quizás habría gente que, habiéndose asentado, no habían visto vaciarse sus corazones por la ausencia de libertades y de riesgos. Quizás. Pero, en su largo trajinar, él nunca había conocido a ninguno".
La conmoción
Hesse tiene el coraje y la honestidad suficientes como para no tomar partido. Aún así, y quizás debido al enorme valor que nos inculcan por la estabilidad, dedicará sus páginas finales a describir la conmoción que este último encuentro causa en la vida de Narciso. Desde arriba, "tratando de ponerse en los ojos de Dios", reflexiona sobre su trayectoria vital. "¿Es esta vida ejemplar de orden y disciplina, de renuncia a los placeres de los sentidos, de distancia en relación con el barro y la sangre, acaso mejor que la de Goldmund? ¿No había sido mucho más valiente Goldmund, abandonándose a sí mismo, sumergiéndose en el raudal de la realidad, del caos, capaz de equivocarse, pecar, y aceptar sus amargas consecuencias, en lugar de aquel lavarse las manos, de aquel retiro a los jardines artificiales y armoniosos del pensamiento? ¿No era más noble y exigía más coraje el vagar por los bosques, con los zapatos rotos, el andar bajo el sol y la lluvia, el jugar el juego de los sentidos y estar dispuesto a pagar por él?". ¡Qué pobre se siente su vida, qué vano su conocimiento, su disciplina, su dialéctica!
Al final, toda la capacidad para las ideas, el análisis y el pensamiento abstracto que ha desarrollado Narciso no será suficiente para darle la respuesta. Ni siquiera cuando, tras un último esfuerzo por volver a los placeres de antaño, Goldmund caiga enfermo y muera de forma prematura. Aún en ese momento, Narciso se da cuenta de que un hombre predispuesto por sus dones a grandes cosas, no se vuelve común y fútil por el hecho de vivir en ese compromiso diario con el presente, en ese esfuerzo por mantener siempre encendida la chispa divina en el altar de su alma.
@miguelsantos12